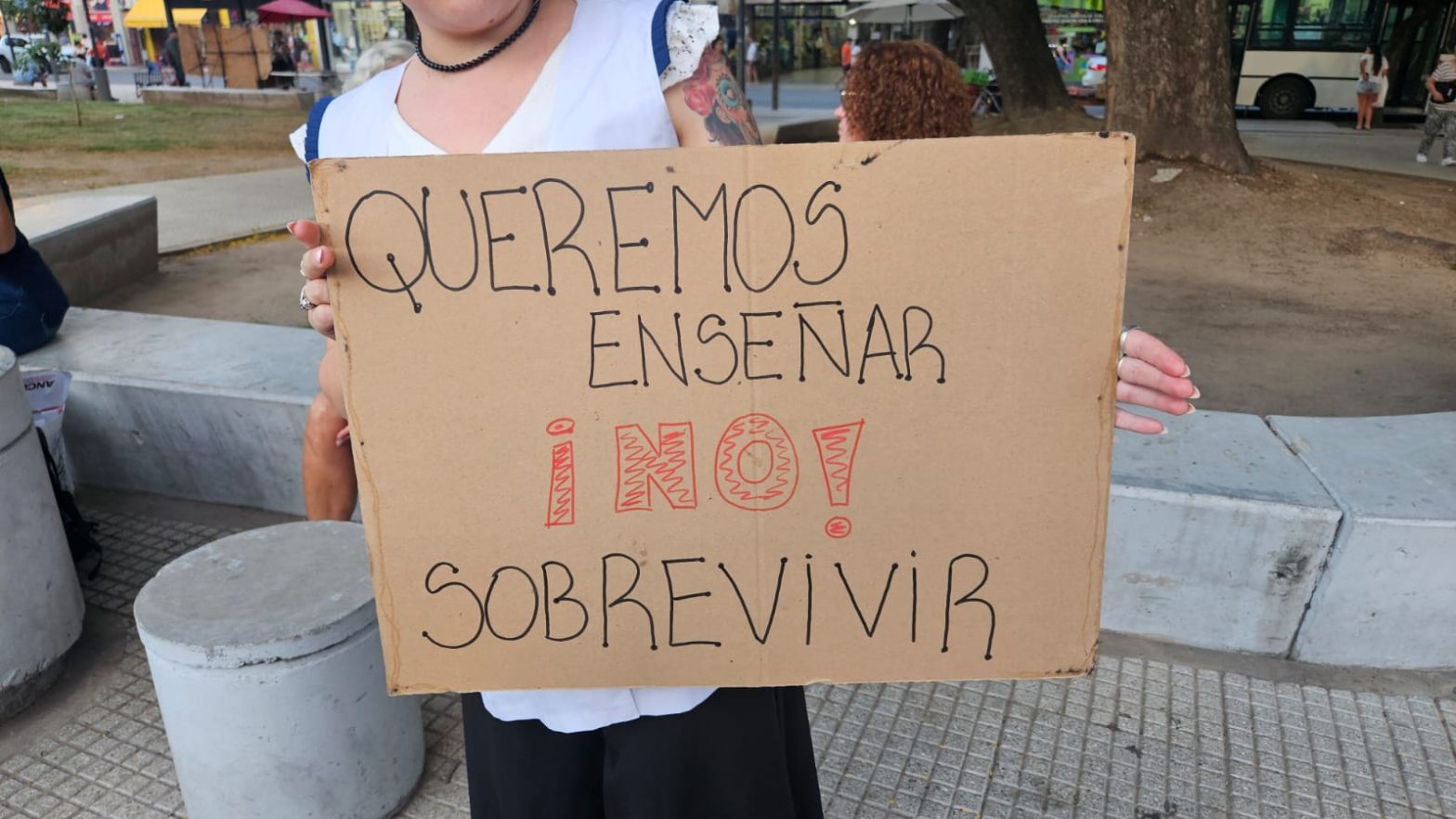Yo sé que no es un sentimiento muy noble. Es más, asumo y respeto la idea de que es un sentimiento decididamente negativo, de esos que uno no quiere por ninguna razón transmitir a los propios hijos, pero a veces es inevitable.
También sé que más allá del valor de la sinceridad puede ser inadecuado dedicar cientos de palabras para justificar tal emoción, pero que le quiere que le haga. Lo siento de ese modo y créame que el término “sana” que suele utilizarse para menguar el impacto de la palabra envidia, a esto caso le viene como anillo al dedo.
A menudo los libros que cuentan historias nos ayudan a imaginar las situaciones del pasado, sus contextos, sus marcos, sus personajes, sus hábitos y un sinfín de cuestiones que nos permiten viajar en el tiempo. Seguramente, cuando elegimos conocer algún hecho en particular la búsqueda de respuestas nos predisponga la imaginación de otro modo. No es lo mismo un relato que debemos aprender a uno que elegimos conocer.
En ese caso, con esfuerzo y buscando imágenes de época, podemos situarnos un ratito y de algún modo en ese lugar para tratar de ver lo que leemos, de sentir lo que nos cuentan, de cristalizar la atmósfera del hecho puntual.
Pero no precisamos que el ambiente sea perfecto. Habitualmente, nos alcanza con conocer mucho o poco pero no todo. Hay aromas, momentos, colores y rostros que no son necesarios para sentir el placer de viajar al momento elegido para comprenderlo de tal manera que la satisfacción nos abrace.
Sin embargo, hay momentos que no. Hay uno al menos en mi vida que no. Hay un viaje futbolero que ni leyendo ni observando fotos ni mirando videos ni escuchando testimonios permite que sitúe lo suficiente. Para otros viajes sí me alcanza con todo esto, pero para este no.
No me alcanza porque el fútbol ha sido el hilo conductor de mi vida. Por él soñé, cumplí sueños, lloré de tristeza y también de alegría, conocí amores y amistades que se hicieron familia, construí presentes y me abrí puertas al futuro siempre incierto tras colgar los botines y tantos años en una pared.
Por él y con él conocí todas las emociones que el deporte puede ofrecer: el gol, el que no fue, el sabor de un campeonato, el dolor de un descenso, la tristeza de las lesiones y la felicidad inconmensurable de superarlas. Y tanto más.
Como el gol, coincidiremos seguramente, no hay emoción en este juego que se hace vida. Emoción por los propios, por los de los compañeros, por el final de una gambeta interminable de Lionel, por un fustazo del Bati, por un derechazo del Cani con la boca llena de Diego o por un zurdazo del mismo hijo del viento para callar a Brasil de punta a punta. Incluso por verlo al propio Pelusa colgarla de un ángulo griego vestido de azul poco antes de que le corten las piernas, en el norte de América.
Pero no me alcanza.
Hay una emoción que no logro hacer mía del todo. Hay un momento que ni leyendo, ni repasando fotos, ni escuchando testimonios ni observando videos logro dimensionar del todo.
No me alcanza el testimonio estremecedor de los ex combatientes cicatrizando un poco de esa herida eterna en sus vidas llamada Malvinas; no me alcanza con escucharlo al propio Diego contar como fue visualizando cada instante de la jugada; no me alcanza con conocer la arenga previa por la cual ese equipos entró siendo un país a ese partido; y no me alcanza, aunque a veces un poco me acerque, el relato inmortal y tan lleno de magia y repentización como el mismísimo gol de Víctor Hugo.
No me alcanza.
Andaba jugueteando por mi casa, según me cuentan. Escuché los bocinazos y me asombré, según me dicen. Estuve de a ratos atento al televisor familiar esa tarde invernal del 86. Pero no me acuerdo. Cómo no se acuerda un nene de tres años de lo que pasa a su alrededor. Y por eso este sentimiento me vuelve y me envuelve cada año.
Los envidio, de sana manera lógicamente. Porque un gol, como cualquier recuerdo, vive en extremidad de detalles en quien lo experimentó. Pero nunca, jamás, por más que se cuente y se cuente y se cuente, vivirá del mismo modo en quien adquirió ese momento, pero no pudo registrarlo.
Por ese les pido disculpas a los dichosos de tener uso de razón aquella tarde en la que Maradona se hizo Argentina para convertir en un poema esa corrida al gol ante los ingleses.
Perdónenme la envidia, de corazón se los pido, porque no se me va a pasar.